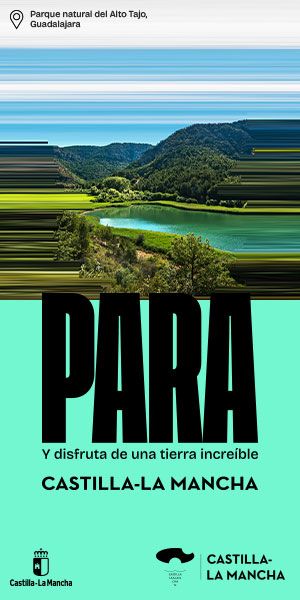El pasado 18 de septiembre Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, emitió la siguiente declaración: «Podemos elegir ser virus y colaborar con nuestros comportamientos a extender y propagar el virus […] y que todo esto sea en balde o podemos elegir ser vacuna […] protegernos y proteger a los nuestros, usar mascarilla».
A nadie debería sonarle descabellada esta inocente apelación a la responsabilidad ciudadana dada la actual situación. Sin lugar a dudas, se ha convertido en el recurso estrella de nuestros líderes en estos momentos tan complicados para todos. Pero nunca debemos olvidar que el infierno está plagado de buenas intenciones.
Hace ya tiempo que el binomio salud-enfermedad pasó a concebirse desde una perspectiva claramente individualista, donde la piedra angular de nuestro estado de salud recae en los comportamientos y actitudes personales. La decimonónica edad de oro de la medicina, en la que la salud pública se erigió como salvaguarda del perfecto desarrollo y plenitud de los estados y sus ciudadanos, ha quedado atrás.
Así, llevamos mucho tiempo estigmatizando y responsabilizando a las personas de las enfermedades que padecen. Las patologías cardiovasculares, la obesidad, el cáncer o la salud mental representan algunos ejemplos. En ellas, aludimos a los estilos de vida o a la carga genética —los llamados factores de riesgo— reduciéndolos a la causa única de la afección. Del mismo modo, las estrategias terapéuticas pasan por la modificación de dichos hábitos, o la administración de una milagrosa bala mágica en forma de comprimido que todo lo curará. Qué fácil se hace olvidarnos del mundo que nos rodea, del complejo entramado económico y social que, en fondo y superficie, nos lleva a enfermar.
Y así, con poco que profundicemos, nos damos cuenta de que quizás la obesidad es consecuencia de una mala alimentación en una persona que no puede permitir comprar hortalizas frescas en el puesto del mercado, y que hace malabares para alimentar a toda una familia. Con el precio de 1 kilo de manzanas es posible comprar un paquete de 50 magdalenas para toda una semana. Probablemente viva en una barriada con nulas infraestructuras para realizar ejercicio físico. No disponga de tiempo ante un trabajo que le ahoga, y tenga que priorizar entre pagar el tratamiento médico, por barato que sea, dar comida a sus pequeños o hacer frente a la hipoteca.
Todos estos elementos integran lo que conocemos como determinantes sociales de la salud, un concepto que engloba todos aquellos factores internos y externos a las personas que, en suma, determinan el estado de salud o enfermedad. En ellos, la carga genética y los estilos de vida representan una muy pequeña porción, en la que el medio ambiente (cuya contaminación puede hacernos desarrollar cáncer), las redes sociales y comunitarias o los factores socioeconómicos y culturales (llamémoslo capitalismo) aportan una gran carga. Para nuestra sorpresa, la mayor inversión en recursos económicos y de cuidados se la llevan los sistemas sanitarios (si son privados y no es en atención primaria, mejor), los que representan la fracción más pequeña de todos estos determinantes.
En aquellos momentos, gobernar el territorio que con más de 700 casos por 100.000 habitantes se erigía en el peor lugar de Europa, y pretender responsabilizar a los ciudadanos de esta situación fue tener mala conciencia y actuar de mala fe. Madrid era una bomba de relojería que hace tiempo que debería haber estado confinada. Sus gobernantes mejor estarían blindando su sistema sanitario, contratando a todos esos médicos que no hay (con más del 50% de los egresados cada año de nuestras universidades sin plaza para formarse), mejorando nuestras condiciones laborales, estableciendo espacios seguros, aumentando la oferta y la frecuencia de transporte público.
Madrid debería estar dejando de distinguir ciudadanos de primera (a los que no agrede por manifestarse en su derecho a jugar al golf o marchar a Gandía) y de segunda (a los que apalea por cuestionar su confinamiento cuando ni si quiera pueden permitirse una baja laboral por perder su trabajo y ser expulsados de sus casas). Llamamos ley de cuidados inversos a aquel fenómeno por el cual quien más ayuda y soporte social y sanitario requiere, menos encuentra.
La medicina es una cuestión social, que exige la respuesta de las instituciones, alejada de intereses partidistas y económicos. Obedezcan a los técnicos, a los catedráticos, a los médicos y científicos que saben de esto. Pidan ayuda externa si es preciso. Pero dejen de jugar al gato y al ratón. Dejen de matar a quienes les dan el pan de cada día, cada segundo cuenta. ¡La respuesta será social, colectiva, institucional, o no será!
-. Santos Ibáñez (Médico). Almanseño en Valencia.