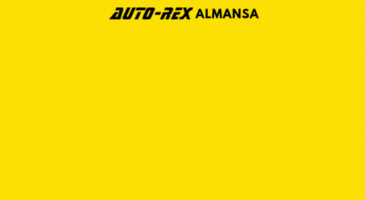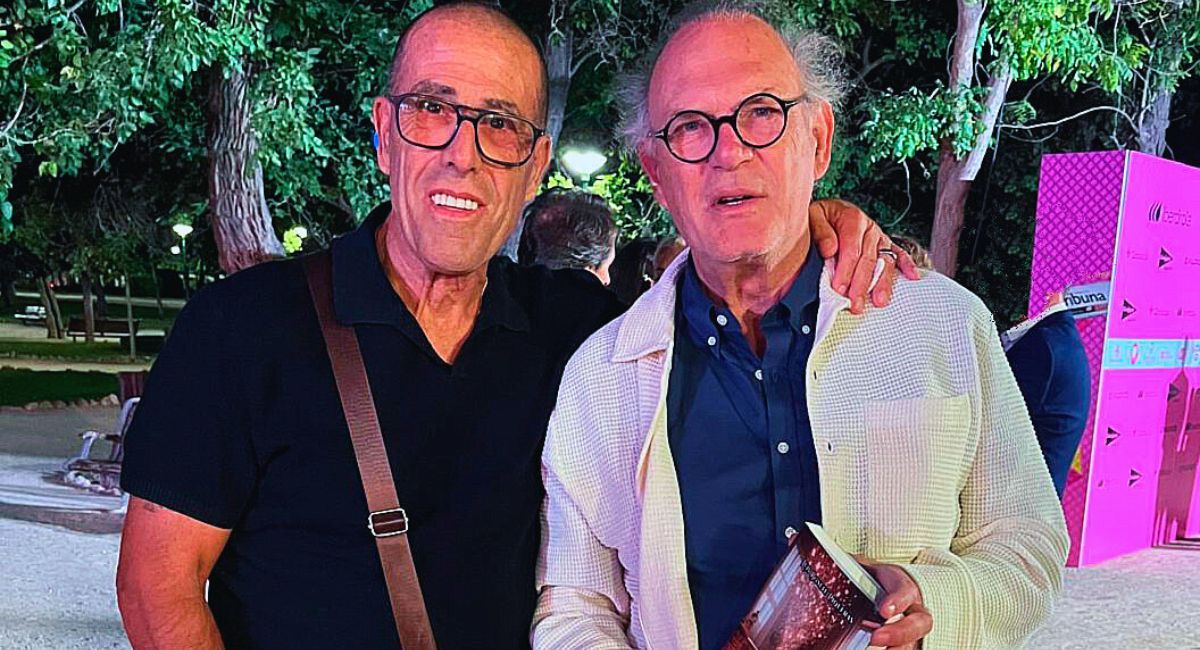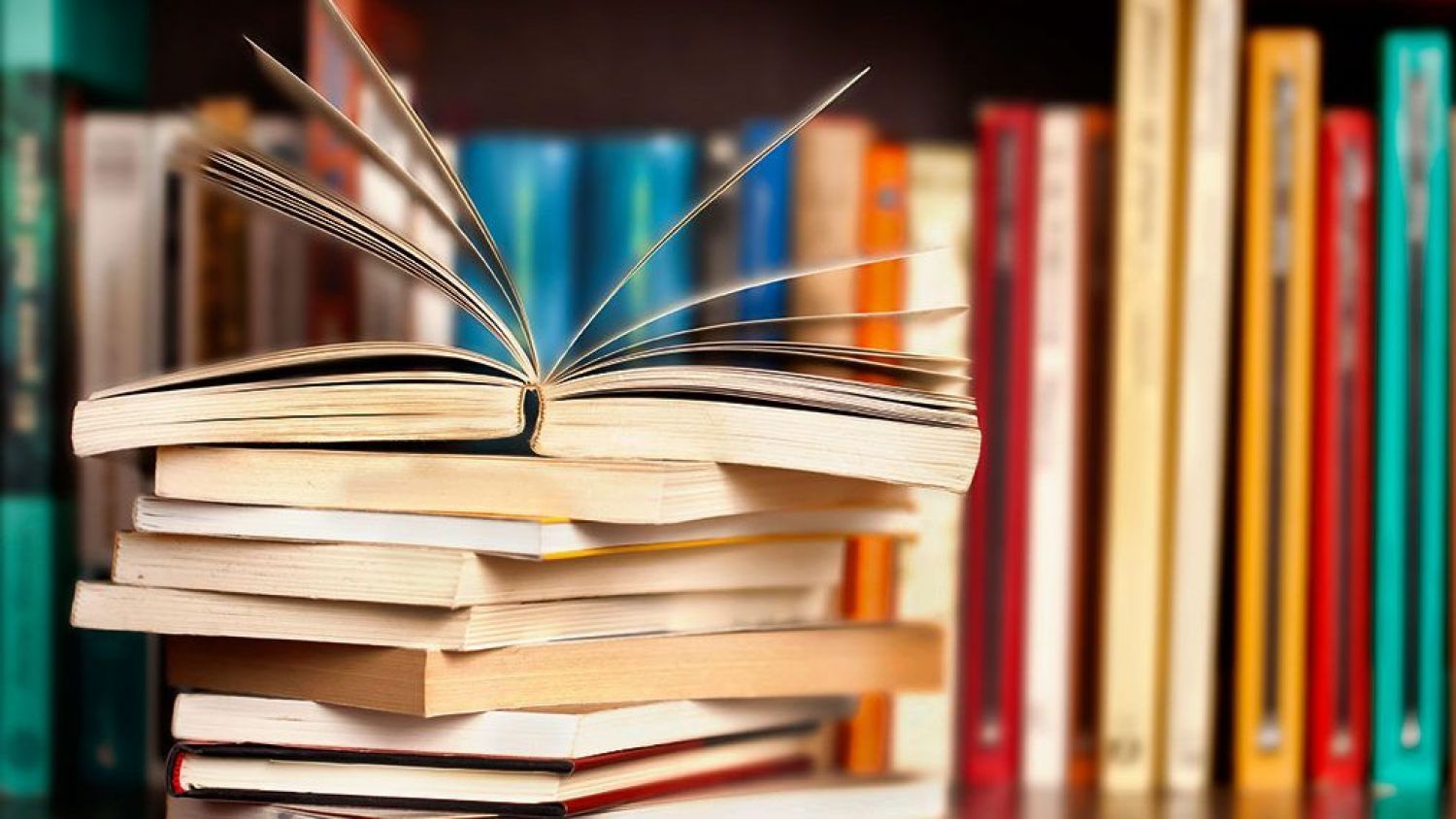«El periodismo cultural nunca me ha dado para vivir con tranquilidad». Con esta sinceridad, Javier P. Martín (Albacete, 1989) describe una realidad que comparten muchos profesionales del sector: la precariedad, la inestabilidad y la sensación de estar siempre al borde de la cuerda floja. Foto extraída durante la grabación del último capítulo de su pódcast «Perdidas»
Javier pasó su infancia en la capital albaceteña hasta que, a los 12 años, su familia se trasladó a Almansa, la ciudad donde guarda parte de sus raíces. Sus recuerdos de aquellos años se reparten entre las tardes interminables jugando en la calle y las horas frente al televisor. «Yo era el que manejaba el mando de la tele en casa, el que miraba el teletexto y decía a todos lo que había que ver», confiesa a este periódico. Un hábito que, de forma inconsciente o no, fue sembrando en él una fascinación por el cine y por la pequeña pantalla. De esta manera la semilla plantada con inocencia, con el tiempo germinó en una apasionada vocación: la de dedicarse al periodismo cultural, especializado en ambos mundos.
Pisó la capital tras formarse en Comunicación Audiovisual y comenzó a colaborar, escribir y abrirse camino en distintos medios. El País, Fotogramas, eCartelera —donde creó el pódcast Sesión Golfa—, elDiario.es, InfoLibre y El Confidencial son solo algunos de ellos.
En 2023 publicó su primer libro, Aquí no hay quien viva – Detrás de las cámaras, que se convirtió en un éxito editorial y marcó un antes y un después en su trayectoria.
Tras años dedicados al periodismo cultural, ahora atraviesa un momento de cambio, intentando superar la precariedad e inestabilidad del sector, especialmente en la gran ciudad. Con nuevos proyectos creativos en el horizonte y su faceta de escritor más afilada que nunca, Javier busca reinventarse sin renunciar a su pasión por contar historias.
Cuando entraste a la universidad te decantaste por Comunicación Audiovisual. ¿Tu elección estuvo motivada por esa pasión por el cine y la televisión?
Llegué a esa carrera porque en el bachillerato, cuando estudiaba en el Herminio Almendros, se me daba muy bien la asignatura de Lengua Castellana. En algún momento pensé que quería ser periodista, pero también quería ejercitar ese amor que tenía por lo audiovisual. Hablé con mi profesora de Lengua y le pregunté qué opciones podía tener, cómo me veía ella para estudiar, y me aconsejó. Me dijo que existía una rama del periodismo que tocaba mucho el cine.
A partir de ahí empecé a investigar y vi que lo que más encajaba conmigo era Comunicación Audiovisual. Al final, Periodismo, Comunicación y Publicidad tienen muchas cosas en común. Yo elegí Comunicación Audiovisual, aunque con el tiempo terminé siendo más periodista que otra cosa. Entré en la carrera pensando que quería crear a nivel audiovisual, pero esa idea se me quitó pronto y descubrí que me veía mucho más escribiendo.
¿Y cómo fue esa evolución? Pasar de estudiar Comunicación Audiovisual a dedicarte plenamente al periodismo.
En la carrera tuvimos mucha parte práctica, hicimos cortos y proyectos audiovisuales, pero yo vi claramente que lo que más me llamaba no era eso. Salí de la carrera pensando en dedicarme al periodismo de cine y, de hecho, en cuanto me fui a Madrid empecé a intentarlo en diferentes medios. Muy pronto entré como becario en Sensacine, mi primer trabajo en este mundo, que me cogieron para llevar las redes sociales.
A mí me daba un poco de pena porque yo quería ser redactor, pero lo cierto es que esa experiencia acabó marcando mi trayectoria. Muchos de mis trabajos en el periodismo han estado relacionados con el social media, aunque lo que más me gusta es escribir. Por suerte también he podido trabajar en redacciones, como en Kinótico, donde además de gestionar redes hacía artículos, críticas e incluso entrevistas. Al final mi carrera ha sido un híbrido de ambas facetas, para bien o para mal, porque, aunque me ha dado oportunidades laborales, a mí siempre me habría gustado ser periodista puro y duro.
¿Cuál es tu situación profesional en la actualidad?
Ahora mismo mi situación es muy distinta, ya que llevo algunos meses trabajando en otra cosa. Quería abrir una puerta fuera del periodismo porque la precariedad y la inestabilidad del sector me tenían agotado. Para mí el periodismo cultural nunca ha supuesto un empleo estable que me diera de comer, con tranquilidad y proyección de futuro.
Aun así, sigo manteniendo un pie dentro del oficio. Este verano estuve colaborando en Cadena SER, en el programa A vivir, con una sección los sábados. Además, de vez en cuando me llaman de medios como Shangay para escribir alguna columna. Siempre que me pidan algo como periodista voy a estar dispuesto, y por suerte mi trabajo actual, en parte, me lo permite.

Me hablas de la precariedad y de lo difícil que ha sido ganarse la vida en el periodismo cultural. ¿Crees que esa falta de estabilidad también tiene que ver con la manera en que la cultura se percibe dentro de los propios medios, casi como una «sección menor»?
Vivimos en un país en el que no se valora la cultura. Creo que desde ciertos sectores, especialmente desde los medios de derechas, se ha asentado una narrativa que ningunea al cine en particular y a la cultura en general. Esa idea de que los artistas son «subvencionados», «vividores del Estado», «manipuladores» o «todos de izquierdas» ha calado en España, mientras que en países como Francia o Reino Unido y democracias que nos rodean no existe. Y eso ha hecho mucho daño a la industria, incluido el periodismo.
En el cine ahora hay un cierto boom gracias al streaming que permite a muchos técnicos encadenar trabajos, pero aún así hay actores y profesionales que dependen de otros empleos para sobrevivir. Y lo mismo ocurre en el periodismo cultural. En los últimos años he visto a compañeros con trabajos asentados abandonar la profesión, opositar o buscar otras salidas. Lo entiendo, porque después de una década de carrera ya no puede ser que sigas en prácticas o aceptando trabajos mal pagados «por visibilidad». Y cuando, aun habiendo pasado esa etapa, el mejor empleo que logras solo te da para vivir mal, es normal plantearse dejarlo.
También es cierto que hablo desde la experiencia en Madrid. Creo sinceramente que forjarse una carrera en el periodismo local o en otros ecosistemas fuera de la capital puede ser una opción muy inteligente, porque allí se vive de otra manera y no con la precariedad que tenemos aquí.
Ante esta situación, hay quienes buscan otros formatos para expresarse. Tú has hecho varios pódcast a lo largo de tu carrera. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué lugar ocupan ahora mismo?
Sí, y voy a seguir haciéndolos. Perdidas me ha traído muchas alegrías: mucha gente me dice que lo ha escuchado, que lo sigue escuchando, que sigue creciendo… pero al final hablamos de un hobby. La comunidad de oyentes y de colaboradores que se creó en torno a Perdidas sigue esperando que retomemos el proyecto para comentar otra serie de la que hablábamos mucho, The Leftovers, y por supuesto quiero hacerlo. Lo que pasa es que cuando se trata de un proyecto que no te da ingresos, lo vas posponiendo para cuando tengas tiempo libre.
Ahora mismo, por suerte o por desgracia, no tengo ese tiempo porque estoy centrado en otros proyectos. Gracias al recorrido que me ha dado el periodismo y el libro sobre Aquí no hay quien viva, estoy escribiendo una novela con el mismo sello editorial. Es la primera vez que me enfrento a algo así y me hace mucha ilusión.
Cuéntame un poco más sobre ese libro, ¿Cómo nació la idea de escribir Aquí no hay quien viva – Detrás de las cámaras? ¿Qué te llevó a querer contar esa historia dos décadas después?
Todo surgió a raíz de una colaboración con El País, en la revista ICON. Me propusieron hacer una historia oral de Aquí no hay quien viva y ni ellos ni yo imaginábamos que se convertiría en algo tan grande.
Acepté el encargo y empecé a llamar a guionistas, creadores y actores. Muy pronto me di cuenta de que había una gran historia detrás, y que sobre todo Alberto Caballero, el creador principal, tenía muchas ganas de contarla y de que se contara bien. Eso me motivó a seguir adelante y, cuanto más entrevistaba, más material iba acumulando. Al final, lo que empezó siendo un reportaje muy largo en El País funcionó increíblemente bien, incluso me comentaron desde la redacción que había roto estadísticas de lectura.
Meses después me acerqué a la editorial Plaza & Janés, de Penguin, y les propuse la idea de convertirlo en un libro. Les entusiasmó el proyecto, salió adelante y estamos muy contentos con el resultado. De hecho, me han planteado hacer algo parecido con La que se avecina, pero para mí es importante que cada proyecto tenga detrás una buena historia y no solo publicar un libro porque vaya a venderse.
Ahora mismo estoy centrado en otros trabajos y escribiendo una novela, así que prefiero ir paso a paso. Pero lo cierto es que este libro me ha dado muchísimas alegrías y ha marcado un antes y un después en mi trayectoria.
Entrevistaste a muchas personas del elenco. ¿Nos puedes contar alguna anécdota o algo que te sorprendiera hablando con el equipo técnico o artístico de la serie?
Lo que más me sorprendió fue la capacidad que tuvieron todos para sacar adelante el proyecto a pesar de las durísimas condiciones de trabajo. Por ejemplo, Emma Penella, que ya era muy mayor, apenas dormía. Me contaban que a veces se quedaba a dormir en el propio camerino. Había jornadas en las que llegaban a casa a las dos de la mañana, y ella le pedía a la mujer que la ayudaba en casa que recogiera el nuevo guion cuando llegara a las seis, para que se lo diera a las siete y poder aprenderse las frases con apenas unas horas de sueño.
Fueron tres años trabajando como auténticas locomotoras, con un ritmo frenético, y aun así estaban muy contentos con el resultado. Eso sí, también hubo desgaste: Loles León, por ejemplo, acabó marchándose por esas condiciones, y otros actores también se fueron cayendo del proyecto porque estaban quemados. Les encantaba la serie y se lo pasaban muy bien, pero el ritmo era insostenible.
Y aun con esas condiciones tan duras, la serie funcionó. ¿Qué crees que tenía para convertirse en una ficción tan querida y tan vigente todavía hoy?
Creo que hubo dos factores. Por un lado, el retrato tan divertido y a la vez tan cariñoso de la sociedad española. A diferencia de La que se avecina, en Aquí no hay quien viva veías esa comunidad de vecinos y, aunque pensabas que eran desastrosos, lo hacías con ternura porque eran buena gente que intentaba salir adelante. Era un retrato amable de la España de aquel momento.
Y por otro lado, la calidad de la serie. Estaba escrita de forma brillante, con guiones que funcionaban como una maquinaria perfecta de comedia, e interpretada por actores enormes. Hablamos de intérpretes como Luis Merlo, Fernando Tejero o María Adánez, entre otros, que ya tenían —o tendrían después— carreras prestigiosas en teatro y cine. Y lo más importante es que no trataron aquella comedia como algo menor. Supieron ver el valor de los guiones y dieron vida a los personajes con mucha seriedad y talento.
Ese fue el primero, pero ahora vas camino del segundo. Háblame un poco del libro en el que estás trabajando: ¿en qué punto del proceso estás y de qué tratará?
No quiero adelantar demasiado, pero se trata de una novela y llevo escrito aproximadamente la mitad, quizá un 60%. Voy despacio porque nunca había hecho algo así, pero estoy muy contento con lo que está saliendo. Siento que estoy encontrando una voz propia y mi editor me está acompañando mucho en el proceso para ver qué se puede mejorar y qué funciona bien.
El tema está relacionado con la comunidad gay actual y aborda una cuestión dura. No va a ser un dramón ni una tragedia, pero sí un retrato de una realidad compleja y difícil que, quizá, no sea para todos los públicos. Va a ser un libro muy distinto y con un recorrido muy diferente al de Aquí no hay quien viva.
Comentas que has dejado el periodismo un poco de lado. ¿Descartas volver en algún momento o crees que es una etapa cerrada?
Yo no me cierro al periodismo, a lo que me cierro es a la precariedad y a la inestabilidad. Me niego a aceptar trabajos que exigen una enorme inversión de tu vida y que no te ofrecen a cambio unas condiciones con las que puedas construir un proyecto a la hora de ahorrar, comprarte un piso o tener cierta estabilidad.
¿Quién sabe? Quizá en el futuro vuelva al periodismo de otra manera o encuentre unas condiciones que me permitan encadenar colaboraciones, aunque no pueda vivir solo de esa parte de mi trabajo. Lo que sí tengo claro es que siempre he sentido la necesidad de comunicar, ya sea a través de un medio u otro. Así que esa puerta no se va a cerrar nunca mientras yo siga vivo.
¿Qué consejo le darías a alguien joven que quiere dedicarse al periodismo —no solo al cultural, sino a cualquier rama— en estos tiempos tan revueltos?
Mi consejo es que intentes hacer lo mejor posible cada trabajo y, sobre todo, que busques que te interese lo que haces. El periodismo puede ser muchas cosas distintas porque hay temas, formatos y canales muy variados. Lo importante es que descubras qué es lo que realmente te llena, qué tipo de periodismo quieres hacer, y te acerques a ello con todo.
Es un camino difícil, hay muy poco trabajo y menos aún con condiciones dignas. Pero, como te decía antes, yo siempre he sentido la necesidad de comunicar y muchas veces lo he hecho gratis, en mi tiempo libre. A veces eso te abre puertas, a veces no, pero si quieres expresarte y comunicar, lo harás. Hoy tenemos las herramientas para hacerlo, aunque solo te lean o te escuchen cuatro personas. Si lo haces con cariño e ilusión, acabarás conectando con alguien.
Y otra cosa muy importante es leer y nutrirse constantemente. Me he cruzado con muchos becarios y becarias estudiantes de periodismo que no leían prensa ni libros. Eso es un error. No puedes tener cosas que contar si no te alimentas de historias y de referentes.