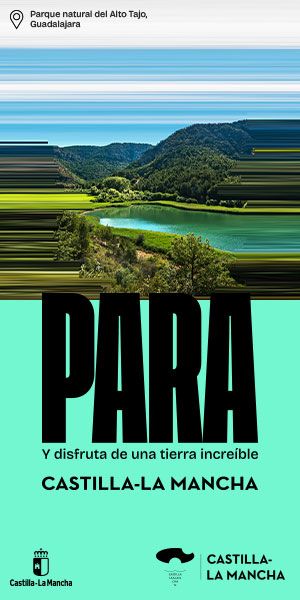Ana Garrido, periodista, resultó ganadora del Certamen de Relato Corto del 8 de Marzo convocado por Juventudes Socialistas de Almansa. Su redacción está inspirada en la historia de su madre, una mujer inteligente y constante que pudo «alzar el vuelo» todo lo que se le permitió. En contraposición, Ana cuenta parte de su historia vital, para realizar una comparación intergeneracional, que pone de relevancia el camino recorrido en la lucha por la igualdad.
«Se jubiló con los hombros escocidos y con una pensión mínima de 600 euros». «Su ilusión era ser enfermera. Era buena estudiante, inteligente y constante, pero cuando cumplió los 14 años mi abuelo le había buscado un empleo en un taller del pueblo». «Trabajó durísimo gestionando una casa y el pago ha sido una invisibilidad absoluta». Estas son algunas de las oraciones que reflejan la importancia de dar visibilidad a las historias de las mujeres que nos precedieron: nuestras madres y abuelas. Mujeres a las que no se les permitió desarrollarse ni personal ni laboralmente.
En líneas generales, Alzar el vuelo es un relato cargado de sueños incumplidos, «alas cortadas» y lucha constante. Un vistazo hacia atrás para poder aprender de las decisiones vitales que marcan la vida de las mujeres.
A continuación, exponemos el texto íntegro.
Alzar el vuelo, por Ana Garrido
Decir que las alas son necesarias para volar parece, casi, una obviedad ridícula, sobre todo si pensamos en los pájaros. ¿Qué sería de su medio de vida? Seguramente, con el paso de los años, de los siglos o quizás de los milenios evolucionarían. Se adaptarían. Lucharían por sobrevivir, ¿verdad? ¿Y si lo aplicamos a las personas? Profundicemos más. ¿Y si lo aplicamos a las mujeres? ¿En qué momento se nos cortaron las alas? A lo largo de toda la humanidad ha habido mujeres que se han adaptado, no han cuestionado sus circunstancias ni el papel que se les había asignado en la vida. Porque sí, se les había asignado, pero también es cierto que en todos los períodos históricos ha habido mujeres que han luchado por evolucionar y por reivindicar la recuperación de sus alas para volar. Para volar alto. Lo más alto. Hoy hablamos del Día de la Mujer. Recuerdo que cuando yo era pequeña, se añadía el adjetivo «trabajadora». No lo entendía. Veía a mi madre trabajar a diario ocupándose de la casa, de la compra, de la ropa, de mí, de mi hermano, de mi padre y de mi abuela y de las tareas que le llevaban de la fábrica y me explicaba ella que se reivindicaba la posibilidad igualitaria de incorporarse al mercado laboral, lo que entendíamos como trabajar, de tener un empleo remunerado. Mi madre se dedicaba a «sus labores», eso era lo que siempre escribía cuando rellenaba una matrícula o cualquier impreso en el que se demandaba la ocupación de los progenitores. Y sus labores eran un gran trabajo, solo que sin reconocer y si remunerar. Erróneamente, siempre pensé que como madre era su obligación, pero lo cierto es que ella siempre quiso estudiar. Su ilusión era ser enfermera. Era buena estudiante, inteligente y constante, pero cuando cumplió los 14 años y terminó los estudios básicos, mi abuelo le había buscado un empleo en un taller del pueblo donde la fabricación de artículos con mimbre eran el motor de la economía local. No había paro, al contrario, no había suficientes manos. Tenía que trabajar.
No contenta con ese destino, pensó que si quizás conseguía una beca para continuar sus estudios, que redujese el esfuerzo familiar su padre cambiaría de opinión y accedería, pero no fue así y esta fue la respuesta: «si tu hermano no ha estudiado, por qué vas a hacerlo tú». Pero aquello no iba de un trato de favor. Mi tío, no había pedido estudiar, no quería, quizás porque no lo contempló como opción o simplemente porque no lo pensó o porque lo que le apetecía era comenzar a trabajar y tener dinero en el bolsillo que en aquel momento era lo que primaba. El caso es que mi madre no tuvo la opción de elegir que sí había tenido mi tío y asumió su destino. Durante años fue dando pasos en su proyecto de vida: conoció a mi padre y se casó. Muy pronto, porque antes no se cuestionaba la inmediatez en la descendencia, me tuvo a mí y cinco años más tarde a mi hermano. Siempre la recuerdo ahí, en la salita de estar de casa y con la tarea. Ella trabajaba de asalariada en una fábrica donde «estaba dada de alta», pero cuando se casó «se salió» para «trabajar» en casa. Ella dice que eso le permitió vivir nuestra infancia, acompañarnos a la marcha de una excursión, a acudir a todos los festivales de Navidad del cole y todas esas actividades que aseguran le han permitido vernos crecer de cerca. Vamos, lo que ahora sería el sueño de la conciliación, pero a costa de llegar a una jubilación con la pensión mínima. En esa salita de estar, yo he hecho a diario mis deberes del colegio y he preparado los exámenes del instituto repitiendo hasta la saciedad y en voz alta los contenidos del temario al límite de una migraña ineludible.
No sé decir cuántos años teníamos mi hermano y yo, pero cuando ya nos defendíamos, ella decidió volver a estudiar. Primero, en la escuela de adultos obtuvo el «Graduado escolar» y luego, por libre, el título de «Auxiliar de enfermería» y lo fue completando con los cursos que se le ofrecían desde el INEM. Mi padre era su taxista, bueno, en realidad, ha sido el de la familia al completo, pues siempre estaba a nuestra disposición para llevarnos o recogernos a la estación de ferrocarril, bastante alejada del casco urbano del pueblo. En ese momento de sus vidas no sabía exactamente qué significaba el apoyo de mi padre hacía las decisiones que tomaba ella. Luego sé que lo reconoció como una muestra de coraje y tenacidad, pero lo cierto es que él nunca dijo «no» a nada que tuviese que ver con educación, ni siquiera cuando yo achacaba mis malas notas y el bajo rendimiento académico a un desinterés por las calificaciones por un súbito cambio de planes en mis proyectos de futuro. Y es que, a mí siempre me ha encantado la televisión. Ojo, yo no quería ser periodista, yo quería salir en la televisión. Vanidosa que es una. Quizás fruto de las horas sentada haciendo los deberes en esa mesa camilla de la salita de estar en las que tenía de fondo los diferentes magazines en los que María Teresa Campos o Jesús Hermida eran los reyes de la televisión. Veía a la gente reír, cantar, bailar, discutir (sí discutir, intercambiar ideas y no los gritos que se ven ahora) y pensaba que debía estar genial que te pagasen por hacer algo que te gustaba y en lo que a diario te divertías.
En la adolescencia, en plena eclosión hormonal, decidí que sería azafata de avión (viajar es mi gran pasión) y, claro, no era necesario aprobar la «selectividad» y por tanto, las notas no contaban. Mi padre entendió que aquello sería pasajero. Él pudo estudiar, mis abuelos, se lo podían permitir y sus planes para él eran que estudiase Magisterio. Nada más lejos de la realidad para un holgazán de estudio al que se le acabaron las tonterías en cuanto mi abuelo se dio cuenta de que le tomaba el pelo. Yo sí continué estudiando y elegí Periodismo. Mi madre siempre intentó hacerme cambiar de opinión, me decía que escogiese Magisterio que era la mejor opción para una mujer, porque me casaría y tendría hijos y que ahora no lo valoraba pero que después agradecería tener un buen horario, un salario bien remunerado y las mismas vacaciones que los niños. Craso error. No puedes decirle a una adolescente que haga otra cosa distinta a lo que tiene en mente, porque es casi certero que se empecinará más en su decisión. Mi padre, nunca tomó parte, es posible que porque sabía que teníamos un carácter muy parecido, pero porque sabía que la elección era mía aunque me equivocase. Qué importante es dejar que la gente se equivoque y no decir «te lo dije». Todos nos equivocamos y yo lo he hecho mucho y mi padre siempre ha estado ahí, curándome las alas que siempre, desde su autoridad y tolerancia había dejado que crecieran y que lo hicieran en tal medida que nadie pudiera cortarlas. La niña de sus ojos, esa que «se casaría si quería», la que «tenía un carácter tan fuerte que es posible que estuviese sola». No interpreten mal las palabras que escritas poder derivan a malentendidos. Sus palabras siempre tenían que ver con la independencia, con la fortaleza y la autosuficiencia personal para decidir qué sería de mi vida, al menos en las decisiones que me competían. Recuerdo alguna vez, estar estudiando, ya en mi habitación, durante la carrera, y notar una presencia detrás. Era la suya. No sé cuánto tiempo llevaría ahí, pero un buen rato y me giraba y lo veía y le preguntaba qué hacía allí y me contestaba «nada, viendo lo valiente que eres». Ese «qué valiente eres» es el que siempre ha dado alas. En el momento en que mi decisión estuvo tomada, nunca hubo un pero por parte de mi madre, al contrario ella repetía un mantra, permanente, llegarás hasta donde quieras llegar. Tú pon empeño. No les he contado que otra de mis pasiones es la escritura. En la universidad escribí una novela corta supervisada por uno de mis profesores de literatura a quien agradezco su ánimo para presentarla a certámenes. No hizo falta nada más que esas palabras para que mi madre confirmase «el talento de su hija» y más de una vergüenza pasé cuando en mi presencia confesó mi intención de ganar el Premio Planeta (¡mamá, por favor, primero tendré que escribir algo que merezca la pena!).
Bueno y con esto de contarles mi vida, se preguntarán qué fue de la de mi madre. Consiguió volar no tanto como quiso pero sí todo lo que pudo. Cuando nosotros, mi hermano y yo, ya teníamos camino abierto y vidas decididas comenzó a trabajar en la residencia de mayores del pueblo. Finalmente iba a trabajar fuera de casa. Su empeño es tan grande como su inseguridad. La recuerdo nerviosa, sin dormir pensando en medicamentos, cuidados nocturnos y repaso de protocolos diarios. Poco a poco afianzó su confianza hasta que las fuerzas en los brazos por la edad fueron menguando y entonces empezó a calcular cuánto tenía cotizado. Después de veintitrés años «asegurada», diecinueve de ellos en un sector feminizado como es el de los cuidados, no fue suficiente y se jubiló el año pasado con los hombros escocidos de levantar el peso muerto de los residentes y con una pensión mínima de 600 euros. Esas alas que la ayudaron a levantar el vuelo y a coger altura se cortaron de repente y cayeron a un vacío de realidad, el de muchas mujeres que durante su vida han trabajado durísimo gestionando una casa, unos hijos y su economía familiar, solo por amor al arte, porque cuando ha sido necesario, ya in extremis, que se les reconociese ese trabajo, el pago ha sido una invisibilidad absoluta de su dedicación y sacrificio en una pensión que las condena a depender, al menos en el caso de mi madre, que es el que les estoy contando, de la pensión de viudedad. Siempre me dice que no hay nada que abra más la mente que el conocimiento. Hoy mi generación, al menos sabemos cuál es la consecuencia directa de nuestra elección vital y, aún así, resulta complicado gestionar el peso de los roles para impedir que evitemos agitar las alas con fuerza y atravesemos el cielo con las manos.
Obra ganadora del VI Concurso de Relato Corto 8M.
Día Internacional de las Mujeres, 2021.